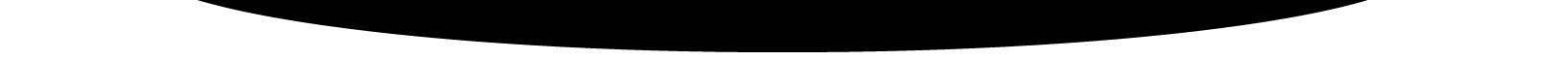
EDITORIAL TROTTA
Su compra
0 artículos
(0,00 €)
ver compra
Regresar a China, comprender el mundo
Tras llegar a Hong Kong en 1990, la periodista Sheridan Prasso quedó fascinada por los cánticos hipnóticos que colmaban la atmósfera de su nuevo barrio. Los profería un hombre misterioso que deambulaba con frecuencia alrededor de su domicilio.
por Carles Prado-Fonts

Prasso conocía la arraigada creencia de los cantoneses en múltiples divinidades: el dios de la cocina, el dios de los árboles, el dios del agua, el dios del paisaje. Prasso vivía en un edificio que colindaba con la ladera de una montaña, contenida tras un enorme y aparatoso muro de cemento. El misterioso orador no podía estar haciendo otra cosa que apaciguar al dios de la naturaleza por una afrenta urbanística de tal envergadura. Prasso tenía el privilegio de estar presenciando el Asia más mística allí mismo, en plena calle, justo enfrente de su casa. Cuando, días después, su compañera de piso le contó que aquel hombre era el chatarrero y que su letanía no era más que el aviso para que los vecinos le sacaran cualquier desecho que se pudiera llevar, Prasso comprendió que no se había mudado a aquella Asia mística y exótica sobre la que tanto había leído en novelas y libros de viajes.
La anécdota, que Prasso nos relata en las primeras páginas de The Asian Mystique (2005), ilustra la predisposición con la que habitualmente nos acercamos a China. Consciente o inconscientemente, en China esperamos encontrar una realidad distante, una cultura distinta y, sobre todo, un mundo incomprensible. Nuestra actitud acaba trazando un mundo tremendamente marcado por los antagonismos, desde el cual se nos hace difícil construir una reflexión verdaderamente crítica y plural. La anécdota muestra, también, que es posible ver las cosas de otro modo. Y que, tras la mística, aquí y allí compartimos realidades —algunas de ellas tan prosaicas como la de los chatarreros, butaneros o afiladores ambulantes—.
Sin haber experimentado una revelación tan palmaria como la de Sheridan Prasso, mi visión de China es bastante similar. Con franqueza: bajo los mitos y estereotipos predominantes, he encontrado siempre una realidad razonablemente comprensible. Quizás porque he tenido el privilegio de que quienes me la han explicado —y de quienes más he aprendido— siempre lo han hecho respetando la singularidad del mundo sinófono, pero sin olvidar todo lo que compartimos con él. O quizás porque China siempre me ha encontrado predispuesto a comprenderla.
Hace casi veinte años empecé a interesarme por la experiencia de miles de jóvenes chinos que, durante las primeras décadas de siglo XX, estudiaron o trabajaron en Europa, Estados Unidos y Japón y, posteriormente, regresaron a China para contribuir a su modernización. Es muy probable que mi interés por este fenómeno naciera de una identificación con aquel colectivo —a fin de cuentas, yo también era un estudiante en el extranjero y, sin saberlo, pretendía encontrar algunas claves para afrontar el trauma de volver a casa—. Mi interés por este fenómeno derivó luego en varios proyectos. Descubrí cómo algunos de estos jóvenes vertieron la experiencia del regreso en sus obras literarias; cómo la historiografía eludió, en gran parte, estas experiencias; o cómo la estancia en el extranjero y el regreso a China fueron vivencias cargadas de tensiones étnicas y raciales. Pero, sobre todo, descubrí el potencial de este fenómeno para, precisamente, poner en cuestión gran parte de los mitos y estereotipos que albergamos sobre China.
Los protagonistas de Regresar a China vivieron a caballo entre China y Occidente. Su estela dibuja una galería de actitudes singulares pero universales, reconocibles, aquí y allí, ante la historia del mundo en el siglo XX. Sus vivencias muestran que China no nos debería ser tan distante, que su historia nunca estuvo tan desconectada de la nuestra o —espero— que su mundo es tan comprensible (o incomprensible) como el nuestro.